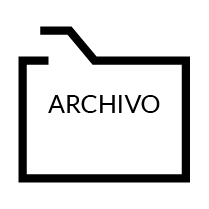Ideas para acortar la distancia
El problema de los incendios forestales, entre el caos y la oportunidad.
Descargar esta palanca en PDF. Los incendios forestales están cambiando. Los hemos visto crecer en dimensiones, intensidad y velocidad en todas las zonas de clima mediterráneo desde finales de los años setenta, época en la que se observa una primera generación de incendios, evolucionados sobre el régimen natural, que durante siglos había sido mas o […]
Los incendios forestales están cambiando. Los hemos visto crecer en dimensiones, intensidad y velocidad en todas las zonas de clima mediterráneo desde finales de los años setenta, época en la que se observa una primera generación de incendios, evolucionados sobre el régimen natural, que durante siglos había sido mas o menos regular y compatible con la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
El éxodo rural y los cambios socioeconómicos hacen aumentar la continuidad de la vegetación forestal en nuestros campos, el paso del tiempo incrementa la acumulación de combustibles continuos, el cambio climático predispone ese combustible para arder en cualquier estación y las políticas de exterminio del fuego evitan que se vaya consumiendo naturalmente. El resultado de todo ello es una inmensa acumulación continua de combustible vegetal listo para arder con intensidades y velocidades nunca antes vistas en incendios forestales, también en zonas habitadas.
El cambio climático ha transformado el mapa de riesgo de incendios a nivel global. Que Finlandia, Inglaterra, Suecia o las zonas selváticas estén sufriendo los peores incendios de su historia no es algo fortuito, puesto que éstos son la consecuencia natural de la reducción de humedad de la vegetación forestal.
En 2017 se ha descrito la 6ª generación, incendios pavorosos que destruyen en horas la economía de grandes comarcas llevándose por delante decenas de víctimas y, por primera vez en la historia, con capacidad para transformar la atmósfera a nivel de mesoescala y de multiplicar las intensidades caloríficas emitidas por la bomba atómica.
No podemos esperar a que nuestras decisiones de futuro sean avaladas por estadísticas de pasado; los daños en esta materia son irrecuperables y el coste inasumible.
Son la severidad, intensidad y velocidad de los incendios de última generación y la vulnerabilidad de los espacios que los soportan lo que marca la diferencia.
Hemos mejorado mucho los sistemas de extinción a un alto precio para las arcas públicas, y lo cierto es que somos muy eficaces en la extinción de los pequeños y medianos incendios. La paradoja es que la mejora en el combate de los incendios, que no son más que el síntoma de la situación que presentan nuestros montes, no reduce la causa de los mismos, que no es otra que el abandono rural y la falta de gestión forestal supletoria.
El fuego es un factor ecológico, siempre ha condicionando la conformación, evolución y estructura de nuestros ecosistemas y fortalecido su resiliencia, el problema es que no se conocía desde la prehistoria una acumulación de biomasa en nuestros montes y campos como la actual, lo que unido a unas condiciones meteorológicas propicias genera incendios con tal carga e intensidad que los sitúa fuera de capacidad de extinción cualesquiera que sean los medios destinados.
España es el tercer país del mundo (tras China y EEUU) en el que más aumentó la superficie forestal durante la pasada década, con un crecimiento medio de 118.500 hectáreas/año según datos compilados por la FAO, lo que ha supuesto que dicha superficie se haya duplicado en los últimos 100 años. Contamos actualmente con 27,7 millones de hectáreas de superficie forestal, el 55% del territorio, pero no es porque crezcan los hayedos o alcornocales, lo que ocurre es que nuestros campos y montes se están “matorralizando” espesamente.
A pesar de la repetida evidencia que los informativos nos muestran cada verano (y cada vez más durante el resto del año), el enfoque de las políticas de lucha contra incendios sigue centrándose en la extinción en lugar de hacerlo en la génesis del problema.
Esta estrategia dista mucho de funcionar; la estadística nos lleva a plantear la paradoja de la extinción, que nos enseña que el camino recorrido, lejos de mejorar la situación, la está empeorando. Es decir, cada vez tenemos menos incendios, pero los grandes se hacen muy grandes, superando con creces la capacidad de extinción. En España, Francia y Portugal el 98% de los incendios consume el 4,6% de la superficie quemada, pero el 2% de los incendios restantes arrasan el 95,4% restante.
Disponemos de operativos altamente eficaces en la extinción de incendios pequeños y medianos, aunque a un altísimo coste, lo que los hace también tremendamente ineficientes.
Resulta alarmante dividir el coste de extinción de la mayoría de los incendios por la superficie apagada, y esa al menos no generará una nueva alarma en una buena temporada, pero si dividimos ese mismo coste por la superficie salvada hay que entender que ese dinero se gastó en preservarla de ese siniestro concreto y nada garantiza que en las horas, días, meses o años siguientes no surgirán nuevos episodios de incendios que la destruyan. La extinción, pues, no es nunca la solución al problema, sino únicamente la respuesta del sistema a la alarma puntual.
Las políticas seguidas ante esta situación nunca han sido recuperar o mantener un paisaje que la hiciera inviable. Al contrario, nos hemos empeñado en frenar y apagar las llamas desde una actitud reactiva, esperando al incendio para combatirlo sin tregua, sin pararnos a pensar en los efectos, sin entender que lo que indirectamente hacíamos era alimentar al incendio del futuro. Una verdadera “selección negativa” sobre los incendios forestales.
En resumen, podemos decir que hemos sido muy eficaces apagando las llamas, pero pésimos combatiendo el problema de los incendios forestales, pues las políticas aplicadas se han dirigido a fortalecer nuestra respuesta con el objetivo de erradicar cada incendio minimizando la superficie afectada, lo que ha venido a sumarse al abandono rural y al aumento del consumo de las energías fósiles en detrimento de las renovables, sin darnos cuenta de que el éxito aparente en la lucha solo estaba gestando los devastadores megaincendios que ya sufrimos.
Aunque se ha avanzado mucho en el campo de la investigación y determinación de la causalidad de los incendios forestales, el esclarecimiento de las causas de inicio en nada influye en su propagación. Esta es siempre natural y viene condicionada por la continuidad, acumulación y disponibilidad del combustible, por la situación sinóptica y por la orografía del lugar, independientemente de las formas de ignición. Y estas, diversas y abundantes, no van a faltar en el territorio.
Desde la 4ª generación de incendios se intuye, la 5ª lo confirma y en la 6ª se hace verdaderamente urgente la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión de incendios forestales y tanto la experiencia como el conocimiento científico apuntan a la gestión del paisaje como única alternativa con garantías.
Hemos de señalar que no es un problema de medios de extinción, sino la situación de continuidad y acumulación de vegetación bajo estrés hídrico en la que se encuentran nuestros montes. Un nuevo paisaje que hace vulnerable a la población, lo que da una nueva dimensión al problema, convirtiéndolo en un riesgo de protección civil.
El colapso de los operativos anula cualquier capacidad de respuesta, por lo que se convierte en algo crucial adoptar una actitud proactiva en la gestión del incendio, una actitud que nos permita adelantarnos a los hechos, identificando los momentos de incapacidad operativa para no malgastar recursos y esfuerzos en batallas inútiles, y nos permita seguir prestando servicio de información y protección a la población. Se trata de recuperar la iniciativa, que hasta ahora lleva siempre el incendio.
No podemos permitirnos que cada operativo aprenda la lección al sufrir su primera tormenta de fuego, demasiados muertos. Es vital capitalizar la experiencia y el conocimiento extraído de Portugal en junio y octubre de 2017, compartir experiencias y concentrarse en desactivar los detonantes de la situación, y no en la mitigación de las llamas.
Desactivar los detonantes exige actuar sobre el combustible, el único de los tres elementos que hacen posible el fuego sobre el que podemos operar. La vegetación crece cada primavera a un ritmo anual de entre 2 y 4 toneladas de biomasa por hectárea, que al reducir su humedad por el calor es altamente inflamable. Si no la sacamos, se acumula, se seca y se quemará tarde o temprano.
España, como hemos dicho, cuenta con 27,7 millones de hectáreas de superficie forestal, de las que 18,4 millones son arboladas. Una superficie capaz de producir anualmente alrededor de 35 millones de toneladas de biomasa, el equivalente en términos energéticos a 100 millones de barriles de petróleo, el 20% del consumo anual de España. ¿Podemos permitirnos el lujo de su despilfarro cuando hacerlo supone poner en riesgo vidas humanas y la supervivencia de nuestros bosques?
Dirán que es costoso sacar la biomasa del monte, como si extraer petróleo del desierto, o bajo el mar, fuera fácil y barato. O que el camino que proponemos conduce a la sobreexplotación de nuestros recursos forestales, como si fuéramos incapaces de actuar con criterios de sostenibilidad.
Pero, frente a lo que digan los apóstoles de uno y otro credo, la gente tiene que saber que la biomasa es una energía limpia, renovable, barata y con capacidad para reducir el calentamiento global y frenar el cambio climático. Su aprovechamiento sostenible es rentable, genera empleo y fija población al medio rural, lo que a su vez nos ayudará a reducir el problema.
No aprovechar la energía del sol o el viento sería estúpido, pero no crearía mayores problemas añadidos. Despreciar la energía de los bosques supone, además de un problema ecológico, otro gravísimo de protección civil. California, Canadá, Chile, Australia, Portugal, Grecia y tantos otros escenarios en todo el planeta, nos recuerdan que estamos poniendo en grave riesgo la vida de muchas personas que viven en el medio rural y la interfaz urbano forestal.
Madrid, marzo de 2019
Marc Castellnou Ribau
Alejandro García Hernández
Francisco Castañares Morales