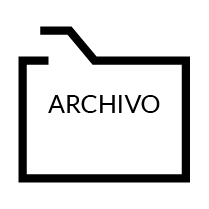La palanca: ¿qué proponemos?
El objetivo de la palanca es desarrollar un programa piloto de vigilancia y educación para la salud para COVID-19 en ocho áreas rurales y una urbana del municipio de Quibdó.
Por tanto, la palanca propone:
1. Desarrollar una estrategia de educación para la salud orientada al aumento de conocimiento sobre COVID-19, la modificación positiva de creencias (actitudes, norma y amenaza percibida) frente a la enfermedad y el desarrollo de habilidades relacionadas con su prevención.
2. Implementar un sistema de vigilancia, de base comunitaria, que apoye la identificación, reporte y seguimiento de personas sospechosas para COVID-19 y con diagnóstico confirmado, dada la capacidad institucional limitada para proteger a las comunidades de consecuencias negativas mayores.[1]
3. Construir capacidad de base comunitaria para el abordaje de eventos en salud pública.
Problemas que trata de solucionar
• Limitada participación comunitaria en la prevención y vigilancia de eventos de interés en salud pública.
• Bajo nivel de conocimiento y creencias negativas (actitudes, norma social y amenazas) hacia la COVID-19.
• Limitaciones para que las personas en contextos vulnerables logren adoptar y mantener habilidades vinculadas a los comportamientos para la prevención de la COVID-19.
• Existencia de estigma hacia las personas con sospecha y diagnóstico positivo.
• Baja capacidad instalada para identificar, reportar y realizar seguimiento a personas con sospecha de COVID-19 en una población con barreras culturales y sociales para el acceso temprano a la atención en salud.
Diagnóstico
El municipio de Quibdó, capital del Chocó, cuenta con 130.825 habitantes; 14% reside en el centro poblado y rural disperso; consta de 28 corregimientos y 14 resguardos indígenas. , Asimismo, 73 % de la población total presenta necesidades básicas insatisfechas, 6 % vive en condiciones de hacinamiento y 11 % en situación de miseria. A nivel departamental, solo 25 % de la población cuenta con una oferta efectiva de servicios de salud; además, el bajo número de talento humano calificado implica una barrera para el acceso a los servicios de salud, dado que se dispone de un médico por cada 5.000 habitantes, mientras que para Colombia este indicador es de 1,35 por 1.000 habitantes.
Aunado a lo anterior, la actual situación de salud pública derivada de la pandemia por la COVID-19 implica desafíos adicionales para el funcionamiento del sistema de salud y el abordaje de este problema de forma eficiente en municipios apartados como Quibdó. Por esto, es prioritario proponer intervenciones que respondan a las características y necesidades etno-culturales del territorio, donde confluye población afrodescendiente, indígena y mestiza, lo cual permitiría la toma de decisiones de forma oportuna orientadas al control de la epidemia, mediante una identificación y manejo adecuado de las personas sospechosas para esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud reconoce el rol de los miembros de la comunidad en la vigilancia de los problemas de salud, principalmente en contextos de bajo nivel socioeconómico, sobre todo en las zonas rurales caracterizada por tener menor acceso a educación, servicios públicos, medios de transporte y comunicación; lo cual implica retos adicionales para el abordaje oportuno de eventos de salud. , En estos lugares la vigilancia comunitaria se constituye como una alternativa de bajo costo frente a los recursos limitados de las autoridades sanitarias en poblaciones con barreras culturales y sociales. ,
Asimismo, los determinantes estructurales de este municipio implican desafíos frente al abordaje de la epidemia a nivel local. , Para esto, la vigilancia en salud pública de base comunitaria permite identificar y monitorear patrones de salud poblacional, con el propósito de detectar riesgos tempranos en salud, garantizando que los actores claves del nivel local cuenten con esta información para brindar respuestas de prevención y control de manera oportuna, evitando mayores riesgos y consecuencias en salud.
En este orden de ideas, la educación para la salud ha sido reconocida como un elemento muy relevante para la sostenibilidad de programas en salud de base comunitaria como este, puesto que, incorporar esta perspectiva, implica la participación de las personas en el proceso de planificación, desarrollo, mantenimiento y evaluación de las acciones en salud, fortaleciendo su capacidad de decisión en las situaciones que les afectan.
Fases del programa:
Fase 1. Desarrollo de estrategias de información, comunicación y educación dirigidas a la comunidad general, así como el entrenamiento a agentes comunitarios de nueve áreas del municipio.
Fase 2. Identificación y reporte de personas sospechosas de COVID-19 para la toma de muestras.
Fase 3. Seguimiento de personas con sospecha o diagnóstico confirmado.
El programa contempla una evaluación del proceso que será realizada durante la implementación, la cual se detalla más adelante.
Actores responsables de la implementación
Responsables académicos: Yessyrys Mena, Jorge Torres, Nicolás Guzmán, Diego Lucumí.
Coordinación salud pública de la Secretaría de Salud de Quibdó: Yaicira Maturana.
Actores de la comunidad: agentes comunitarios, profesionales de la salud.
Mecanismos de evaluación
Mediante una evaluación de proceso se valorará cómo fue implementado el piloto del programa Visacom, Quibdó.[1],[2] Para ello se debe:
a) Verificar si se lograron los objetivos propuestos y, en caso negativo, identificar las causas. El piloto y el monitoreo del programa servirá también para redefinir objetivos en caso de ser necesario.
b) Identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento.
Finalmente, la descripción de los componentes y operación del programa podrán completarse respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuál es la población evaluada?
¿Cómo se modificaron comportamientos?
¿Cómo se impartió la educación para la salud?
¿Cuánto demora la recolección y seguimiento de datos?
¿Qué información se recoge?
¿Quién provee la información?
¿Cómo se guardan los datos?
¿Cómo y con qué frecuencia se realiza el control de calidad de los datos?
¿Quién analiza o hace control de calidad de los datos?
¿Cómo se transfieren los datos?
¿Con qué frecuencia se transfieren los datos?
¿Quién recibe la información?
¿Cómo se realizan y distribuyen los informes?
En el proceso de evaluación participará un representante de la Secretaría de Salud de Quibdó, entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB)s, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)s y representantes de las comunidades que hacen parte del programa.
Como producto final de la evaluación se entregará un informe que refleje la experiencia del programa piloto
Beneficios esperados
A corto plazo:
Incremento del reconocimiento y adopción de prácticas de prevención de la COVID-19.
Aumento de la participación comunitaria en la vigilancia en salud local.
Aumento de reportes comunitarios de personas sospechosas para COVID-19.
Disminución de cadenas de transmisión comunitaria de COVID-19.
Mediano plazo:
Mayor porcentaje de la población con adopción de comportamientos preventivos para evitar contraer COVID-19.
Mayor flujo de información para la toma de decisiones en salud pública.
Generar capacidad instalada a nivel comunitario para el abordaje de otros eventos en salud pública relevantes en el contexto.
A largo plazo:
Consolidar un modelo de vigilancia y educación para la salud de base comunitaria adaptable a contextos similares del país.
Costos
Estimación total $COP 40.000.000 (Ver anexo 1 de los costos detallados de la palanca).
Anexo
| Recursos | Cantidad | Tiempo en meses | Costo mensual | Total |
| Talento humano
|
|
|||
|
Coordinación del programa |
1 |
3 |
4.500.000 |
13.500.000 |
| Capacitación y supervisión | 2 | 3 | 3.000.000 | 18.000.000 |
| Profesional en sistemas de información | 1 | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
|
Elementos varios
|
||||
| Estrategia de información y comunicación | 1 | N/A | N/A | 1.500.000 |
| Transporte | N/A | N/A | N/A | 1.290.000 |
| Planes de minutos y datos (para agentes comunitarios, promotores de salud y supervisores) | 3 |
52.631 |
1.050.000 |
|
| Medidas de bioseguridad | N/A | N/A | N/A | 1.500.000 |
| Libretas | 20 | N/A | N/A | 115.000 |
| Bolígrafos | 20 | N/A | N/A | 45.000 |
| Total | 40.000.000 | |||
Autores: Yessyrys Mena, Jorge Torres, Nicolás Guzmán y Diego Lucumí.